Gestos fortuitos de ternura
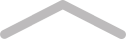
E.
A sus noventa años E. aún seguía sin entender cómo es que había pasado tanto tiempo. Existir le había tomado toda su atención y en ningún momento se percató de su propia mortalidad. Sin duda esto era algo que no solamente le pasaba a ella sino a la humanidad entera. Nadie se da cuenta del vertiginoso paso del tiempo hasta que éste comienza a respirar muy cerca de la nuca y empieza a pisar los talones. El tiempo es algo que nos pasa –pensaba E.- y no al revés, y siempre termina rebasándonos. Siempre que reflexionaba sobre ese tema creaba en su imaginación una escena caricaturesca en la cual el tiempo en forma de una nube de polvo pasaba corriendo a su lado, aventajándola y mirándola desde adelante mientras ella intentaba acelerar el paso. Y aunque esa metáfora la hacia sonreír un poco no podía dejar de sentirse abatida por no reconocer a esa anciana en la que se había convertido.
Durante el último año, al despertar luego de unas pocas horas de sueño pues él siempre la entretenía hasta bien entrada la noche, el mirarse en el espejo de su habitación se había convertido en una especie de ritual. No recordaba bien el momento justo en que comenzó a hacerlo pero tenía una ligera sospecha de que todo había comenzado cuando hizo consciente el hecho de que cada día se encontraba más cerca de morir. Nunca pensó que llegaría a esta edad y tampoco se detuvo jamás a cavilar sobre su muerte. Se podía decir que E. era el claro ejemplo del vivir despreocupado de los seres humanos. La muerte siempre era algo que le pasaba a otro y a lo largo de noventa años parecía que así había sido. Ahora, con tiempo de sobra, sus reflexiones giraban cada vez más en torno a ese tema. Incluso por las noches con él también hablaba sobre la muerte.
El canto de los pájaros la despabilaba suavemente de su letargo. Antes de conocerlo a él, hubo una época en que tuvo los mismos sueños que ahora estaba teniendo. Esta siniestra repetición la inquietaba un poco pues había aprendido a comprender que esa actividad onírica anunciaba otra cosa. Anteriormente le había presagiado la llegada de él a su vida. Como si fuera apenas ayer que los hubiera soñado, E. podía recordar a detalle aquellas extrañas imágenes y narraciones fantásticas que su inconsciente parecía estar produciendo. En la mayoría se encontraba siempre en amplios palacios con salones inmensos en donde las más exquisitas orgías se llevaban acabo. Se veía a sí misma desde afuera de la escena enredándose con otros cuerpo y a su vez, era capaz de sentir el placer de aquellos encuentros. Estos acontecimientos se repetían noche tras noche y lo único que cambiaba era el lugar. Recordaba particularmente dos escenas sobre esta temática sexual. La primera se llevaba acabo en la nave principal de una iglesia. Luego de que él le diera permiso de tener sexo con otras mujeres, la dejaba que se acercara a él para hacer el amor. Era en ese momento que ella dejaba atrás a sus compañeras de juego y caminaba desnuda y descalza por el frío piso que cubría el recinto hasta llegar a él. Sin mediar palabra, él la lanzaba de espaldas sobre una de las bancas de madera y la penetraba con un enorme y grueso pene. Las embestidas se prolongaban hasta que él estuviera satisfecho y ella lo único que podía hacer era rodearle el cuello con sus largos y delgados brazos. En medio de esa enorme y oscura iglesia nada se escuchaba más que sus jadeos.
El otro escenario que la cautivaba, era aquel en el que soñaba que se encontraba a la mitad de una calle desolada. El sol en el horizonte advertía la mañana y la hierba que cubría las orillas del camino de piedra centellaba con miles de diminutas gotas de rocío. Sin origen ni destino, E. simplemente permanecía observando su alrededor hasta que luego de un tiempo incuantificable veía a lo lejos acercarse por el camino a una caravana fúnebre. Haciéndose a un lado del sendero, E. se disponía a mirarla pasar. Cada uno de los carros que desfilaban frente a ella era más hermoso que el anterior. Forjados en oro y cubiertos de turmalinas negras y esmeraldas giraban sus enormes ruedas arrastradas por caballos negros. Seres que parecían tener características humanas caminaban alrededor de cada uno de los carros como en un tipo de procesión religiosa. Sin embargo, dentro de los carruajes algo menos escrupuloso sucedía. E. podía escuchar las risas y los gritos de placer ahogados bajo gruesas cortinas empolvadas. De pronto, como si alguien hubiera dado una orden, la comitiva entera se detenía y el auto mejor ataviado se encontraba frente a ella.
Lentamente las puertas comenzaban a abrirse para dar lugar a una habitación portátil. Una cama dispuesta en medio del carruaje se extendía larga y mullida. Almohadones y cobertores de la más suave y fina tela la cubrían. En las paredes colgaban cuadros con escenas de la pasión de Cristo y en otros oscuros retratos de cadáveres. En una de las equinas se hallaba un reclinatorio y frente a éste un crucifijo. La figura de una mujer rezando le daba la espalda a E. quien observaba con curiosidad desde el sendero. Luego de unos minutos, la mujer se ponía de pie y girando su cuerpo exponía su rostro. Como en la mayoría de estos sueños, E. era tanto espectadora como protagonista y ahora se miraba a sí misma desde el carruaje envuelta en lujosa ropa y dirigiéndose a la cama donde la esperaban cuatro cuerpos femeninos desnudos listos para ser disfrutados y disputarse el puesto de la preferida de la reina. La voluptuosidad de la carne tanto en las mujeres como en los cadáveres retratados y el sufrimiento del Cristo en los cuadros hacían que E. se percatara del erotismo de la muerte y mirándose desde la orilla del camino, la excitación que comenzaba a sentir siempre era suficiente para despertarla.
Ahora le estaba ocurriendo lo mismo que hace cincuenta años.
Al despertar tenía una grata sensación que permanecía con ella unos cuantos minutos. Una sonrisa le iluminaba el rostro y giraba muy despacio su cabeza para saber si él seguía a su lado. Últimamente eran contadas las ocasiones en que lo encontraba junto a ella. Cuando era joven siempre lo tenía ahí al salir el sol aunque no por mucho tiempo pues era casi como si con cada rayo del astro, él se fuera desdibujando. No era que desapareciera exactamente sino que parecía que la luz lo absorbía, se lo tragaba y lo desintegraba en cientos de fragmentos lumínicos que potenciaban su corporeidad. No, la luz no lo borraba, al contrario, lo hacía más real y omnipresente.
A E. no le importaba dormir unas cuantas horas antes de tener que comenzar su día si las noches significaban pasarlas a su lado. Sin embargo, cuando la noche emprendía su retirada y ella distraídamente dormitaba en su presencia, él aprovechaba para irse no como en una huida sino en un sincero acto de amor por ella.
Exaltada por los residuos de sus sueños y con la seguridad que le brindaba la certeza de su visita nocturna, permanecía unos minutos acostada haciéndose a la idea nuevamente de las sensaciones físicas con el que ese cuerpo gastado la recibía todas las mañanas. Con cada día que pasaba necesitaba más tiempo para que sus extremidades entraran en calor y así comenzar a moverse poco a poco bajo las sábanas de la cama. Como un auto viejo, tardaba en arrancar. Y aunque no tenía ninguna prisa ni lugar a donde ir, esa espera obligada la enfurecía. En algunas ocasiones, presa del enojo, se incorporaba rápidamente, sólo para luego, a mediados del día, encontrarse con un terrible dolor en alguna parte del cuerpo que le arruinaba el resto de la tarde, y por supuesto la noche. Y esas eran las veladas que pasaban en silencio, con él mirándola sin expresión y ella reclamándole en silencio su falta de empatía. Odiaba entonces, perder así las noches y se obligaba a permanecer lo necesario en la cama hasta estar segura de que no pondría en riesgo su encuentro.
Lentamente y con precaución se colocaba sobre el costado derecho de su cuerpo y despacio levantaba su torso con ayuda de sus brazos. Luego, pierna por pierna, lograba sentarse y terminaba de incorporarse siendo este el único método para prevenir una ligera lesión. En la orilla de la cama, aguardaba unos instantes a que su visión se ajustara y su respiración se aquietara después del enorme esfuerzo que ya le resultaba salir de la cama. Las más simples tareas con los años se habían vuelto complicadas y su cuerpo se convirtió en un territorio desconocido, cruel e indómito. Aun el estar sentada sobre la cama le era incómodo. Su complexión era tan diferente a la de cuando era joven que en muchas ocasiones no se reconocía. Por alguna razón parecía haberse encogido en tamaño y sus piernas que alguna fueron largas ahora no llegaban a tocar el piso. Delgada y un poco encorvada hacia adelante miraba sus pies pender como los de una niña pequeña que necesita ayuda para bajar. Pero sus padres habían muerto hace ya muchos años y nadie la asistiría a ponerse de pie. No importaba, lo haría sola pues no era que odiase en lo que se había transformado de forma natural ni despreciaba la vejez -inclusive en muchas ocasiones la pensaba como una bendición -sino que extrañaba la facilidad de la juventud y la supuesta dignidad a partir de la independencia que ésta otorga. Todas condiciones que en su momento había dado por sentadas y hasta las había pensado como merecidas y que ahora necesitaba y apreciaba como un derecho que le había sido negado tan solo por sus años.
Con su vista cansada e imprecisa apenas podía distinguir los dedos de sus manos y durante un brevísimo instante el corazón le daba un vuelco y en el interior de la boca se le formaba una saliva amarga, seca. No poder distinguir los rasgos y detalles de sus manos a tan corta distancia la entristecía terriblemente. ¿Desde cuándo le salieron esas manchas oscuras y pequeñas sobre la piel? ¿En qué momento se habían quedado fijas en una sola posición? ¿Cómo fue que se volvieron casi transparentes y llenas de pliegues? Todavía eran suaves y a E. le gustaba pintar sus largas uñas. En este momento las lucía de color carmín lo que destacaba la blancura cianótica de su tez. Con la cabeza agachada y su barbilla prácticamente tocando su cuello, observaba una y otra vez sus manos al tiempo que la giraba.
Sus brazos y piernas no distaban mucho en su parecido con las manos. En extremo delgadas, muchas veces le sorprendía el no haber sufrido alguna fractura por el simple hecho de golpearse ligeramente con un mueble o una puerta. El que la mantuvieran todavía de pie sus piernas o que pudiera sostener un vaso de agua sin problemas la asombraba. No podía negar que las manos le temblaban un poco y ya no le era fácil evitar derramar líquidos pero dentro de todo, no estaba tan mal. Igualmente, aunque caminaba despacio y con pasos cortos, siempre llegaba a su destino sin problemas ni caídas. Su cuerpo era bondadoso con ella aunque la asustara de vez en cuando.
En verdad E. no podía quejarse de su salud. No fue una niña enfermiza y de joven siempre salió avante en las enfermedades que se le presentaron, las cuales por fortuna nunca fueron graves. Pocas veces se quejó de dolores o malestares y confiaba siempre en que su salud era una especie de balanza orgánica que tendía siempre a nivelarse de la mejor forma. De más grande no tuvo los típicos problemas de las mujeres al perder la menstruación. No fue de tomar medicinas, remedios y compuestos químicos. Confiaba plenamente en la sabiduría de su cuerpo para restaurarse y de ser necesario tomar algo, siempre hacia uso de hierbas y tratamientos alternativos. Quizá era por eso que aunque la vejez la había alcanzado y tenía uno que otro achaque, su salud era estable. No sufría de presión alta, ni problemas cardiacos o respiratorios, su vista con lentes mejoraba notablemente, su respiración no era agitada ni se cansaba al caminar. No tenía problemas en los huesos ni dolores musculares. Aún escuchaba perfectamente y su apetito y estado digestivo general eran muy buenos. Mentalmente estaba lúcida. Entendía y sabía quién era y dónde se encontraba. Sus ideas eran congruentes y su memoria estaba intacta. Acaso era esta dicotomía entre su estado psíquico, emocional y mental con su físico lo que le causaba cierta dificultad de comprensión, pero sin duda era algo que todo aquel que se hallaba a sí mismo joven en todos los aspectos sufría ante el declive de su propio cuerpo. Pero E. sabía que tendría que llegar a una tregua con ella misma, con cómo se sentía y con la inexorabilidad de la realidad. Tanto sus padres como sus abuelos, de ambos lados, habían sido longevos. Su abuela paterna vivió hasta los 98 años y su abuelo del mismo lado hasta los 93. Sus antecesores maternos ambos alcanzaron la avanzada edad de 102 y 101 años. Su propio padre había llegado a los 100 y su madre a los 99. Así que ante tales posibilidades, E. sabía que podría vivir unos diez años más. Nada ganaría con intentar conciliar ambos aspectos. Tendría que aceptar las cosas como eran.
Llevándose pausadamente ambas manos a la cabeza, con un temblor apenas perceptible, buscaba con las puntas de los dedos las tiras sueltas de los listones que desatarían las trenzas de cabello y que descansaban delicadamente sobre su coronilla. Y mientras lo intentaba recordó los primeros sueños que tuvo acerca de él.
Tendría entonces unos diez años y por las noches, antes de dormir, se sentaba frente al espejo del tocador antiguo en su habitación a desatarse aquellos mismos listones. Durante los años anteriores a su primera década, a E. le había costado mucho sobreponerse a los típicos terrores nocturnos de los niños. Sin embargo, llegó un día en que simplemente, sus temores desaparecieron y fueron suplantados por sueños fantásticos, al menos para ella. Lo sorprendente y a la vez interesante de aquellas ensoñaciones eran sus constantes repeticiones. Por lo menos, una o dos veces al mes tenía exactamente los mismos sueños y en ambos, la sensación de estar justo donde tenía que estar, era enormemente gratificante. Además, como ahora, siempre se presentaban en par.
En el primero, jamás había logrado verse a sí misma llevando acabo las acciones. Siempre miraba desde dentro de sus ojos, como si portara una máscara. Frente a ella una larga y ancha calle se extendía hasta donde su mirada ya no alcanzaba a ver. Ambos flancos de la enorme avenida estaban bordeados de enormes álamos y sauces y el piso tapizado de hojas. Ni un solo espacio donde no estuvieran era visible. La particularidad de este lugar era que todo, absolutamente todo, era de color dorado. Un tipo de color oro desgastado con tonos verdes, grises y cafés. Fugaces destellos naranjas y rojos que le otorgaban esa peculiaridad de ser añoso. Las hojas bajo sus pies, los troncos de los arboles, las ramas y la flores estaban teñidas de ese color. Inclusive el cielo era una mezcla extraña entre oro y azul, como una especie de atardecer eterno, como aquellos que E. había experimentado en contadas ocasiones cuando vivió un tiempo en el extranjero. Puestas de sol que iluminaban el ambiente de color rojo y el cielo se volcaba sobre sí mismo en tonos purpura y borgoña. Momentos que duraban tan solo unos cuantos minutos para quebrarse en noche oscura.
En ese sueño dorado, E. caminaba despacio y escuchando el silencio golpear contra el crujido de las hojas que pisaba. La quietud era impenetrable y el mutismo hondo y pesado. El viento no corría y los árboles se mantenían erguidos simulando estar vivos. Los rayos del sol eran fuertes y directos pero su luz no generaba demasiado calor. El clima ahí era templado y agradable y E. se sentía, lo entendía ahora, como debía de sentirse aquello de lo que tanto hablaban los médicos y los psicólogos: el vientre materno. Tibia, serena y rodeada de un amor que hasta entonces no había sentido, E. continuaba hacia delante mientras miraba a su alrededor sorprendida.
De pronto, frente a ella, a lo lejos, comenzaba a descifrar su silueta. No era precisamente la forma de un hombre pero tampoco la de un animal. El contorno que E. era capaz de observar era como ningún otro que hubiese visto antes. Esa falta de familiaridad no la inquietaba pero sí la hacía sentir una extraña sensación de estar frente algo nuevo, nunca antes visto. Conforme se acercaba a aquello que no lograba comprender, un par de ojos se iban definiendo cada vez más, éstos sí, claros y rotundos. Una mirada penetrante e imperturbable la contemplaba.
Y justo cuando E. estaba por llegar hasta el punto donde ambos se encontrarían, despertaba de golpe sobresaltada.
Este sueño se repetía siempre de la misma forma: las mismas sensaciones, los mismos colores, los mismos dos protagonistas.
Aún ahora al recordar es casi como si estuviera otra vez ahí. Muchas veces se sorprende a sí misma deseando regresar a esa escena como si fuera su punto de origen, un espacio donde poder respirar sin dificultad y tener la certeza de que su propia existencia es verdadera y algo o alguien la protege. Lamentablemente, E. nunca volvió a tener ese sueño después de su infancia.
El que sí se repitió varía veces más, inclusive le parecía haberlo tenido hace unos pocos meses atrás, era otro. En éste siempre se encontraba de alguna forma en la parte lateral de un bosque. La orilla la podía delimitar pues un vertiginoso acantilado se extendía frente a ella dejando a los arboles a su espalda. Como en muchos de sus sueños, se miraba desde un punto alto del cielo al mismo tiempo que se sentía parte de su cuerpo abajo. Caminando por la orilla llegaba siempre a lo que le parecía un tranquilo y gris cementerio. A lo lejos los pájaros entonaban delicados trinos como si estuvieran comunicándose entre ellos la llegada de una persona. El clima era frio y el sol apenas podía percibirse entre las nubes. E. amaba este tipo de clima. No sabía si esto se debía al sueño o por las tardes lluviosas de primavera que disfrutaba de pequeña. Cualquiera que fuera el origen de ese gusto, durante el sueño la sensación de placer era intoxicante. El silencio se interrumpía de vez en cuando por el estruendo de un trueno para luego volver enmarcado por los suaves silbidos de las aves.
Las tumbas eran de diferentes formas y tamaños. Un cementerio como cualquier otro que E. hubiese visto en la televisión o las películas pues hasta ese momento jamás había estado en alguno. Seguramente esa imagen onírica era la reproducción o la mezcla que su joven psique creaba como escenario.
Estar sola ahí no le producía miedo, al contrario, le agradaba. No comprendía completamente el concepto de muerte, ni el de la vida tampoco y posiblemente esto era lo que le permitía disfrutar sin problemas aquel lugar. A lo lejos, bastante más a lo lejos, un mausoleo distinto a los demás se levantaba sobre una pequeña colina. Color gris y de concreto, sin ningún tipo de decoración, era una tumba rectangular del tamaño de una pequeña casa. Tal vez debido a esa asociación a E. le parecía un lugar seguro y acogedor. En su desconocimiento, ese sepulcro le parecía una casita destinada para ella.
Sin embargo, al llegar hasta la edificación, E. se daba cuenta que no había ninguna puerta, ni ventanas. Ante ella se erguía un cubo macizo de material frio. Con sus pequeñas manos tocaba las paredes al tiempo que se deslizaba por los cuatro costados. A simple vista no se podía saber qué era en realidad aquel objeto. Nada lo identificaba tampoco como una tumba, pero E. de alguna forma inexplicable sabía que lo era.
Durante ese sueño, E. pasaba siempre la misma cantidad de tiempo intentando descifrar la naturaleza del mausoleo. Siempre colocaba sus manos sobre los fríos muros hasta que de pronto, con el dedo índice, encontraba una pequeña fractura en el material. Casi imperceptible, E. seguía el camino de aquella fisura hasta llegar a la orilla del piso y ahí, una diminuta entrada se abría.
Por unos instantes E. miraba desconcertada la apertura pues parecía casi imposible que no la hubiese notado antes. No se explicaba como era que no la hubiese visto. Entonces, sin pensarlo demasiado, se introducía a sí misma por aquel ingreso que en la realidad jamás hubiera podido permitirle el acceso. Pero como en los sueños la lógica se amolda a la realidad onírica, su cuerpecito se retorcía de forma extraña, quebrando huesos y estirando miembros hasta que lograba introducirse completamente.
Una vez adentro, aquello era una especie de laberinto en tercera dimensión en el cual para avanzar E. tenía que seguir contorsionando su cuerpo de manera inverosímil. Dislocando su cabeza, hombros o piernas, recogiéndose sobre sí misma hasta convertirse en una pequeña bola de carne y pelos o aplanándose para filtrarse por debajo de una rendija, E. lograba llegar a una espaciosa cámara interior iluminada pobremente por una vela a punto de consumirse totalmente. Agotada por lo que ella suponía un juego, E. sonreía y respiraba pesadamente tratando de recobrar el aliento al tiempo que su cuerpo se inclinaba hacia el frente con sus manos apoyadas sobre las rodillas.
Entonces, cuando lograba calmar su agitación y se incorporaba, podía claramente sentir la presencia de alguien frente a ella. Sin temor, escuchaba unos segundos más para cerciorarse que efectivamente alguien la miraba desde la oscuridad que la luz de la vela no lograba iluminar y al darse cuenta de que así era, exclamaba:
-¿Hay alguien ahí?
Aquella pregunta fue, le parecía ahora, la invitación formal para que él se acercara, y sería uno de los recuerdos más importantes y recordados que E. tendría sobre él. Cada vez que tenía ese sueño, no podía evitar emocionarse hasta las lágrimas, como si en cada ocasión pudiera verlo por primera vez.
Luego de su pregunta, un resoplido proveniente de la oscuridad abría paso a su acercamiento y poco a poco un rostro comenzaba definirse ante la danzante llama de la vela, lo que provocaba que los rasgos de aquella cara no pudieran verse del todo. Entonces una voz profundamente masculina y con tonos suaves le respondía:
-Yo, el lucero de la mañana, el hijo de la aurora.
El cansancio de los días
Despertar me produce sentimientos encontrados. Amo estar entre los primeros seres humanos que reciben el amanecer. Esos instantes en que el mundo se encuentra solo a no ser por unos cuantos desmañanados como yo. El resto, duermen en sus camas, o en las calles, o en cárceles, en hospitales y en cementerios lejos de la realidad que les espera. Amo esos momentos en que me siento como si fuera la única en el mundo. El cielo de color rosa ensangrentado y azul cianotico. El silencio de las calles libradas de los desagradables autos y ruidos de la ciudad. El trinar de los pocos pájaros que aún se animan a vivir entre nosotros y que no han sido alcanzados por la resortera de un niño idiota. Adoro esos breves momentos antes de que los negocios comiencen uno tras otro a obligarnos a escuchar el metálico y estridente ruido de sus puertas siendo abiertas. Me alegra saber que me espera una taza caliente de café en el reconfortante silencio de que él todavía siga dormido.
Pero odio dejar atrás el mundo de mis sueños. Dormida no me doy cuenta que mis días no tienen sentido, que nadie me espera ni nadie me busca. Que no tengo a donde ni ir ni porque quedarme. Que los planes que tuve de joven se esfumaron entre proyectos que parecían viables. Despertar significa para mí terminar el día, el fin de mis actividades. Por delante sólo me queda alimentarme y observar el movimiento del mundo. Un mundo que me ha olvidado y me ha dejado atrás junto con muchos otros. En el corto trayecto de mi existencia me he quedado rezagada, sin aliento, sentada sobre una piedra.
Por eso amo dormir. Paso el día entero esperando a que llegue la noche para recostar mi cuerpo sobre la cama. Y si me es posible (¿por qué no lo sería si no hago nada todo el día?) duermo una o dos siestas. Cuando comienza el mundo, una especie de sopor me invade y me arrastro hacia la cama en la que él ya no se encuentra. Giro sobre mi lado derecho y me dejo hundir suave y lentamente hacia otro estado de conscienta en el que pueda ser todo lo que siempre pensé que podría llegar a ser y más. Los sonidos desaparecen y los miembros de mi cuerpo se enfrían. Me cubro rápidamente con una cobija para no perder la dulce sensación de abandono que me embarga. Calientita, como dentro de un falso útero de lana, duermo, profundo, lejos.
Y allá sueño con brujas y demonios. Con bosques frondosos y con un cuerpo alado que me levanta por los aires y me permite observarlo todo desde las claras perspectivas de las alturas. Ahí arriba nada de lo de abajo importa. No soy yo ni nadie es alguien. Los días se extienden durante años y las noches llegan cada mil. Todo es luz, luz cegadora que deviene en oscuridad que permite descansar los ojos. Allá soy ciega -en lugar de ojos tengo un vacio infinito alumbrado por estrellas que llevan siglos muertas- pero miro con el cuerpo, con el alma y con el corazón. Los que se acercan lo hacen con confianza, todos allá nos amamos. Las mujeres caminan desnudas y los hombres cubiertos por gruesas capas de pelo dejando a la vista solamente sus vergas erectas, rosadas y a punto de explotar. Allá todo es carne, todo es muerte.
En ese mundo no quiero ser nadie, no necesito ser alguien. El dinero no me respira en el rostro con su aliento nauseabundo. Los años no me han dejado marchita y llena de terror. Acá soy hermosa en mi vejez, voluptuosa con mi piel flácida, llena de imperfeecciones y pelos. Mis alas me elevan para no pisarme el cabello que me cae hasta los pies, cubriendo con amor mis nalgas llanas y mi ano impenetrable, dejando al descubierto mis pechos insignificantes para los humanos del amanecer.
Aquí los espejos son de agua e hidratan el reflejo. La imagen que devuelven es la que siempre ha existido. Yo me miro con la boca carnosa, sonriente y llena de dientes, sin ojos y con cejas negras y abundantes que se juntan en el centro de mi ceño. Los párpados transparentes trazados con pequeñas venas azules que terminan en pestañas afiladas. Así soy allá.
En los sueños no necesito demostrar que sé. Sé que sé. No requiero de informarles a los demás que siento y que sangro mes con mes. Allá camino con el interior de los muslos sanguinolientos y ensombrecidos con costras de fluido pasado. El vientre lo tengo abultado y tumorado por falta de descendencia. Pero acá, eso no se llama enfermedad, se llama vida, se llama camino, se llama circunstancias. Acá no todas tenemos hijos pero nadie nos convierte en parias, ni siquiera nosotras mismas y nuestros pezones también escurren leche que alimenta y que nutre a quienes lo necesitan.
En estos sueños soy mujer, una mujer que comparte el lecho con mujeres y con hombres sin vergüenza ni pudor. Soy reina y soy cierva. Me dejo fornicar por machos cabríos y procuro placer a hermafroditas que me explican cómo hacerlo. Me revuelvo entre muertos y me empapo de la saliva de los vivos. Me apesto de ser. Me rio a carcajadas hasta que el sonido de mi propia risa me asusta. Lloro de terror y de desconsuelo. Me siento abandonada y abatida. Tengo el cuerpo adolorido. Sé que no hay mucho más para mí más que lo que yo misma me puedo dar. Camino entre los demás y me doy cuenta que nunca ha sido diferente. Y ese pensamiento me reconforta.
En este mundo descanso y reposo sobre tierra mojada. Tengo la manos sucias y las uñas rotas llenas de tierra pero soy feliz. Soy como un animal en todo su esplendor. La lluvia me moja y el sol me seca. Como lo que encuentro y me dejo acariciar por los que pasan. Me lamo las axilas y vomito lo que me hace daño. Cago y meo sin decoro. El viento me refresca el rostro y miró sin prisa y sin culpa las horas pasar. Aprendo y comprendo los ciclos de la vida y acepto el cambio, no lo fuerzo, no lo provoco y no lo evito. Sé que un día no seré más y todo se vuelve más claro y adorado. Pasó días enteros en una misma postura, parpadeando de vez en cuando y procurando respirar. El vértigo no existe en la eternidad.
Por eso me gusta dormir. Pero soy sadomasoquista, lo sé y cada mañana despierto, pensando, deseando una taza de café para irme a dormir de vuelta.