Paredes de Cristal Roto
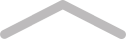
Introducción
INTRODUCCIÓN
¿De qué manera se comienza una historia que nunca tuvo principio? Seguramente no es como se comienza a explicar una historia cualquiera de un género definido, o eso creo. Y digo que no tiene principio porque, si ha de haberlo, éste sería en el momento en que nacieron ciertas personas o cierto tipo de personas que existen y han existido escondidas, de modo que nunca hubo un principio porque cuando inició la corta tragicomedia de mi vida, los antecedentes que llevaron al desenlace ya se habían escrito. Así es como lo dijo Anastasia y como, bajo su convicción, yo también me vi convencido. Pero es que Anastasia siempre tuvo una manera peculiar de hablar sobre las cosas, las cosas triviales que son más problemáticas. Anastasia hablaba de la soledad como si no le fuera desconocida, como si fuera su amiga. Tal vez no me había sorprendido mucho, sino hasta que se quitó la vida. Pero ni siquiera entonces me di cuenta de que todas sus palabras eran más ciertas de lo que imaginaba, y que eran demasiado familiares y apegadas a mis ideas que yacían ocultas bajo mis pensamientos.
De cualquier forma, todo ocurrió tan rápido que la muerte de Anastasia fue un golpe a mi cordura. Quedé bloqueado por un par de meses y después fui de una escuela pública a un colegio privado. El suceso no guarda relación con la muerte de Anastasia, pero me he decidido denotar el hecho de que Anastasia haya muerto para dejar en claro que no creí muchas de sus palabras sino hasta que se fue y me dejó con la mano tendida al vacío. Después de su muerte, me di cuenta de lo oscuro que es el mundo cuando no hay una luz que te ilumina; o de lo oscuro que es el mundo cuando eres una sombra. Lo cierto es que soy sólo una sombra más en el mundo, así como Anastasia lo era y muchos lo habrán de ser. Anastasia decía que era más como un error, o que era necesariamente inútil, o que era quien trabajaba detrás del escenario en una obra de teatro, o que era un objeto de equilibrio, o que era una luz atrapada en un túnel oscuro o una sombra entre cuatro paredes de cristal. Nunca lo dijo de esa manera, pero supe que lo había hecho tiempo después de que mi cabeza dejara de dar vueltas. Anastasia siempre se había sentido insegura, pero había pretendido no mostrarlo.
Aunque su sonrisa muerta nunca fue muy engañosa.
“Practico mi sonrisa frente al espejo, todos los días”, dijo una vez mientras pronunciaba una sonrisa insípida. Pero no creo que fuera su sonrisa la que le daba esa sensación de ausente vida, sino sus ojos entristecidos que hablaban por ella. Por eso, sus interrumpidos silencios habían sido tan comprensibles. Siempre le dije que era difícil hablarle, pero nunca pareció intentar comunicar sus muchas ideas que murieron con ella.
“Es fácil hacerme hablar”, dije y la vi con duda. “Pero tú… Tú te guardas todo y lo hablas en tu mente, en silencio. ¿Cómo puedo llamarle conversar a esto que hacemos? ”
Anastasia sonrió entonces, como siempre, y jugueteó con sus cabellos que caían por el cuello, sobre la clavícula y hasta los senos, como dos brazos que la aprisionaban.
“No todo lo que pienso es bueno. Hay cosas que es mejor no decir.”
Su voz era serena, según recuerdo. La verdad es que nunca presté mucha atención a ciertos aspectos de su persona porque nunca imaginé que se quitaría la vida. Cuando supe que no volvería, comencé a extrañar el sonido de sus suspiros y el brillar de sus ojos cuando hablábamos. También comencé a extrañar la tristeza que me causaba haberla conocido.
Pero no me veo aquí hoy, donde estoy, para hablar sobre Anastasia. Quiero hablar sobre lo que ocurrió después de Anastasia aunque me vea obligado, más adelante, a hablar sobre ella. El caso es que quiero hablar sobre las paredes de cristal roto y cómo surgieron y por qué surgieron. Podría agregar un para qué surgieron, pero todavía hoy desconozco el motivo. Sin embargo, Anastasia es el comienzo sin principio que ya mencioné, y por eso he tenido que recordar su nombre.
Retomo el punto de que me he decidido denotar el hecho de que Anastasia haya muerto para dejar en claro que no creí muchas de sus palabras sino hasta que se fue y me dejó con la mano tendida al vacío. Anastasia fue esperanza y desesperanza, pues Anastasia era una persona completa, pero no lo sabía. Mi error fue no poder demostrárselo. Y es que Anastasia pensaba demasiadas cosas sobre demasiados asuntos, causando que su mente fuera un tipo de remolino de subidas y bajadas, de ideas buenas e ideas malas. Anastasia era un frasco de preguntas sin respuesta. Anastasia se preguntaba cosas de la misma índole que los filósofos existencialistas. La diferencia es que Anastasia entendía muchas cosas con muchos significados y, cada que concluía con algo, se sentía más inconforme. Fue ella quien me hizo optar por pensar que yo era una sombra y no tenía remedio.
Después supe de las paredes de cristal.
La experiencia me ha dicho que hablar sobre las paredes de cristal es algo delicado porque sólo quienes pueden verlas son capaces de entenderlo. En todo caso, las personas comunes que viven su vida sin vivir no son candidatos a presenciar este evento. Pero más que un evento, es un estado; siempre están allí, las paredes, el problema es que cambian. Así que haré mi mejor esfuerzo por hablar de ellas sin que parezca como una exageración y sin que sea difícil imaginar, para quienes no están dentro de las paredes, que existen quienes viven su vida alejados de los demás, pero junto a ellos.
No creo que tengamos un nombre concreto. Me gusta llamarnos sombras porque la esencia de ser lo que somos nos deja como tales. En un intento de recordar a los compañeros que se tienen en un grupo escolar, siempre se encuentra a los chicos populares, a los aplicados, a los sociales; o bien puede ser individual: la niña bonita, el egocéntrico, el chico callado… Y luego estoy yo. Yo soy el que no es ni agradable ni desagradable, el que no es de muchas palabras, pero no se aferra a sus silencios. En otras palabras, una sombra. No puedo decir que soy invisible porque no lo soy; serlo o decir que lo soy sería aberrante.
Recuerdo que siempre fui un chico de pocos amigos y cortas conversaciones aburridas. Cuando niño, mis compañeros me invitarían a sus fiestas de cumpleaños y pasaríamos un buen rato; en los paseos de la escuela, me divertiría en el zoológico o alguno de los muchos museos que llegué a visitar, siempre con una sonrisa en mi rostro. Cuando niño, nunca pensé que vivía sin vivir.
El día en que entré a la secundaria me di cuenta de que las cosas se volvían un poco más serias. Me vi convertido en una especie de estatua que no podía más que sonreírle a los halagos de sus compañeros cuando estos le daban los buenos días o las gracias después de algún tipo de ayuda con las tareas. Después de eso pensé que si antes vivía sin vivir, entonces vivía menos que eso. Estaba muerto en vida o algo peor.
En la preparatoria conocí a Anastasia.
Pero la idea de las paredes de cristal va así: imaginemos a una persona en un mundo en blanco, en el centro, parada y esperando. ¿Esperando qué o a quién? Cada quien responde eso en la vida que vive (o intenta hacerlo). Sólo algunos son capaces de indagar en la respuesta, o sólo algunos son capaces de preguntarse siquiera. Personas como ésta que imaginamos viven encerradas por cuatro paredes de cristal que las separan del resto del mundo y las vuelven en sombras porque no son invisibles. Sin embargo, viven ligadas a otras personas de una manera tan ligera como una sombra a su cuerpo. Las sombras, en todo caso, no son necesarias. Pero no hay nadie que decida si se quedan o se van: si nos quedamos o si sólo somos una equivocación que nació de confusiones y que nadie sabe cómo remediar.
Entonces, sabiendo que yo soy una sombra, procedo.
Ingrid I
INGRID I
Me llamo Gregorio. Soy un estudiante preparatoriano que ha vivido sin vivir por dieciséis años. Y decía: mi historia sin principio comienza en un noviembre cualquiera, cuando la ciudad se encerraba en la melancolía del fin de año. Yo, hijo de un médico y una abogada, fui trasladado de una escuela pública a un colegio privado cuando a mi madre le preocupó que yo fuera incapaz de desenvolverme en lo que ella llamó un mar de pedantes. ¿Y qué problema había con que mi escuela estuviera llena de pedantería? No lo sé y no me interesa, pero en pleno curso del primer semestre, me inscribió en un colegio peculiar que se apareció anunciado en una revista que solíamos leer. Me llevó a un ambiente más mundano, de jóvenes adinerados pero poco engreídos; era una escuela donde la erudición y la riqueza no causaban gran alarde.
No me importaba cómo fuera el ambiente, pero no me sentí muy cómodo cuando me vi en el espejo la mañana del lunes, vestido de saco y con un portafolio en mano en vez de aquella mochila desgastada que había cargado por tres años en la secundaria y por unos meses en la otra escuela. Traté de imaginar cómo debía comportarme cuando llegara a mi salón. Practiqué mi mejor sonrisa y hasta me peiné con un poco de gel para cabello. Me pregunté si los demás alumnos serían como yo, tan apagados. Pienso que la vida gozosa siempre carga poca felicidad y de eso hablo cuando digo que soy apagado. ¿Qué felicidad hay en poder cumplir mis caprichos, si no tengo amigos o amantes para compartirlos? Con eso, concluyo una parte de lo que quería explicar antes de saltarme a donde pongo mi pie fuera del auto de mi madre esa misma mañana.
Cerré la puerta del auto y ni siquiera me despedí porque estaba demasiado sorprendido de ver la altura del edificio de cristal que se proclamaba escuela. En el anuncio se había visto menos irreal, curiosamente. Estuve de pie frente a la entrada principal por largo rato, tanto que la soledad de la mañana comenzaba a interrumpirse por los estudiantes que llegaban de la estación del metro, por la vereda, o eran dejados por autos lujosos para después tener que molestarse porque aún faltaba una distancia que debían caminar. Los vi hipnotizado. Ése fue el primer instante que tuve de observar el mundo al que debía acostumbrarme.
Me sentí menos elegante, de pronto. Había a quienes se les veía mucho mejor el saco y a quienes se les veía mucho mejor cargar un portafolio. Y ni se hable de las mujeres, cuyas faldas eran tan largas que llegaban casi a los tobillos, de algodón, de color gris. En verano, vestir el uniforme debía ser una tortura; mi pantalón —y el de todos los chicos— era, también, de algodón. Pero no me iba nada bien porque mi figura siempre había sido delgada y frágil, como la de un muchacho que nunca ha levantado una pesa y camina en las clases de educación física mientras sus compañeros apenas pueden recuperar el aliento.
¿Qué necesidad había, como en muchas cosas, de tener una buena condición? Si algún día, indudablemente, he de morir, ¿para qué pierdo mi tiempo?
Pero me arrepentí de mis ideales cuando descubrí que no había un elevador que cubriera los veinticinco pisos del edificio; el que había apenas se había construido hasta el tercer piso, como si la escuela no hubiera sido más alta que eso hasta hacía poco.
Anastasia dijo una vez que le cansaba subir escaleras, pero no era porque fuera como yo, sino porque le era imposible hacerlo sin sentirse claustrofóbica cuando los pasillos angostos parecían encerrarla.
Anastasia padecía una enfermedad incurable: la convicción. Y creo que ya lo he mencionado. Su poder de convencerse era tan extraordinario que si algún día hubiese pensado en que podía volar, era probable que lo lograra.
En fin.
Subí las primeras escaleras pensando en esto que acabo de contar. Ya me había fijado en mi credencial estudiantil para cerciorarme de que mi grupo fuera el I-5 y que mi salón se encontrara en el aula izquierda del cuarto piso. Subir cuatro pisos cada mañana no iba a cansarme, pero los días que requiriera subir a la sala de cómputo en el vigésimo segundo piso…
Suspiré. Me detuve y admiré la transparencia de la escuela desde el pasillo. Podía ver el horizonte a todos mis alrededores y podía ver los pupitres dentro de los salones. No podía ver ni arriba ni abajo, pues el vidrio tenía una capa de material traslucido pero opaco que impedía apreciar una imagen fija de lo que había del otro lado. Supuse que era para proteger a las alumnas de los chicos —o las chicas— que se atrevieran a mirar hacia arriba para ver cosas que no es bien debido ver.
Y en ese momento de distracción fue que tuve mi primer encuentro con una de las numerosas estudiantes del colegio. Fue una interacción fugaz. De hecho, no sé si pueda llamarle interacción ya que, simplemente, pasó como un murmullo a mi lado, rosando su saco con el mío por error para después escurrirse por la fragilidad del pasillo. La vi a lo lejos. Era pequeña, tanto que no pensé que podía ser una alumna preparatoriana. Momentos después de que desapareció, seguí observando por donde se había ido. Seguí observando la soledad y pensé por un instante que había visto un fantasma.
Cuando llegué al salón y me eché en uno de los pupitres más alejados del pizarrón, el sonido del tintineo de una caja metálica me hizo voltear a mi derecha. La vi de nuevo, sentada a mi lado, pero esta vez con mayor detalle porque no corría. No sé qué tipo de cara pude haber hecho, pero recuerdo que la chica me vio con un poco de incertidumbre, como si no supiera si mi cara reflejaba bien o mal. El caso es que me vio por un segundo y después volvió la vista a su caja que esperaba en la paleta del pupitre. La abrió y yo seguí viendo y ella me vio nuevamente.
“¿Puedes verme?”, preguntó entonces.
Asentí sin saber que lo hacía.
“Ya veo”, respondió y alejó sus ojos de los míos.
Sus ojos eran como dos turquesas y su voz como una melodía a piano. Debo decir que me cautivó su apariencia. Parecía una muñeca de porcelana, de facciones delicadas, definidas; de baja estatura y complexión ridículamente delgada; de cabello negro y lacio, corto hasta el cuello y en forma de tazón. Su mirada era fría y tan peculiar que era como si se hubiera fabricado por un artista de esos que pintan retratos con ojos penetrantes.
Le seguí viendo, a ella y cómo abría su cajita de metal. Pasados unos segundos, se detuvo para verme.
“¿Todavía puedes verme?”, preguntó un poco incomodada.
“¿Es extraño que pueda?”
Hubo silencio. La caja se cerró. No me di cuenta de qué había adentro y sólo tuve ganas de saberlo cuando ya era muy tarde. Me vi muy entrometido, pero había sido inevitable porque no pensé que alguien se extrañaría de ser visto.
“Para algunos, tal vez no.”
Ésa fue su respuesta.
“¿Y para los otros?”
“No pensé que de todos los lugares, sería aquí.”
“Sería aquí, ¿qué?”
“Que encontraría a alguien que pudiera verme.”
“Pero si todos pueden verte.”
“No lo entiendes.”
Silencio. Todo lo anterior se dijo sin que me viera a los ojos. Su mirada se había clavado en la caja de metal. La abrió y tomó un pequeño papel enrollado. Había muchos más dentro.
“Ventana”, dijo y me mostró el papel.
“¿Ventana?”, pregunté confundido.
Ella asintió. Se acomodó en su lugar y las clases comenzaron. No intercambiamos palabras en lo que restó del día.
En cambio, el día siguiente, apenas hube entrado al salón y caminado a mi lugar, ella ya me mostraba otro papel con los brazos extendidos. Decía árbol.
“¿Árbol?”, pregunté desinteresado. Ya había conocido personas extrañas en mis otros grupos, en mis otras escuelas. Hablarles siempre fue divertido, pero siempre era para lo mismo: para nada, porque al final, nunca se conoce bien a nadie y mucho menos a alguien que es cuidadoso con lo que te deja conocer.
“Es la palabra de hoy”, dijo y bajó el papel para leerlo. “No me gusta.”
“¿No te gustan los árboles?”, pregunté. Me senté en mi silla y dejé mi portafolio sobre la paleta.
“Me gustan, pero no me gusta que sea la palabra de hoy.”
“¿Es que tienes una palabra para cada día?”
“No son palabras, son analogías. Pienso una analogía cada día.”
“¿Analogía de qué?”, pregunté con un naciente interés.
“Analogía sobre cómo soy como la palabra que me toque.”
“¿Una analogía sobre cómo eres como un árbol?”
Asintió.
“Nunca había oído que alguien hiciera eso”, dije. Guardó silencio. Interrumpí su silencio. “Y ¿para qué?”
“Para llegar a una verdad.”
“¿Sobre qué?”
“Había creído que yo era invisible, que era como el aire. Esa analogía me había gustado mucho; en ella, me comparaba con el aire que respiramos, con el vacío tan necesario que ocupa todo ese espacio libre que creemos de sobra. Era una buena analogía, pero ya no lo es porque puedes verme.”
“No creo que pudieras ser invisible, en primer lugar.”
“Lo pensé por mucho tiempo. Te sorprendería saber por qué; nadie, nunca, me ha dirigido la palabra.”
Y entonces preferí guardar silencio y esperar a que siguiera.
“¿Te parece absurdo?”, preguntó.
Más que absurdo. Me sentí como que entendía lo que decía sin realmente entender nada. La vi fijamente y ella sonrió con certeza de que elegía las palabras correctas.
“Una analogía con un árbol. Soy como un árbol porque sólo observo desde las colinas, viendo el mundo nacer, crecer y morir. Soy como un árbol porque necesariamente debo estar presente, pero no vivo como lo hacen los demás. Y siento que vivo sin vivir y que no tengo razón alguna para estar viviendo. Pero doy oxígeno y doy madera, y doy sombra y doy refugio a los animales que me usan como su hogar. De esa forma, soy como un árbol. Soy la sombra del mundo.”
Quedé atónito.
“No lo había pensado así”, dije deprisa.
“Sé que no.” Se acomodó el cabello detrás de la oreja izquierda y luego arrugó el papelito enrollado. “Tu turno.”
Metí mi mano a la cajita y busqué. Elegí un papel que estaba casi hasta el fondo y lo traje hacia mí. Lo abrí y leí en voz alta.
“Piano.”
“Un piano. ¿Qué se te ocurre?”
“Sólo música.”
Denegó con la cabeza, como decepcionada.
“Soy como un piano porque no canto sino hasta que alguien me da razones para cantar. Yo sola, no puedo, porque soy una sombra del mundo o una sombra más en el mundo. De tal forma que si bien soy útil para algunos, no lo soy para otros, y no puedo ser útil por mi cuenta.”
“Es básicamente lo mismo”, dije.
“¿Lo mismo?”, preguntó dudosa.
“Que el árbol. Es lo mismo que el árbol.”
“Sí. Así tiene que ser. Yo soy la misma, me compare con un piano o con un árbol.”
“Insistes en que eres una sombra.”
“Ya dije que nadie, nunca, me ha dirigido la palabra.”
“Y yo…”
“Nadie, nunca, me había.”
“¿Soy el primero?”
“Primerísimo.”
“¿Tus padres?”
“Muertos.”
“Tutores.”
“No los hay.”
“¿Quién te cuida o te cuidó, entonces?”
“El silencio.”
La vi enfadado.
“¿Tienes una respuesta para todo?”, pregunté.
“Podría.”
Ella sonrió. No le encontré gracia.
“¿Cómo te llamas?”, me atreví a preguntar.
“Ingrid”, dijo con una mirada radiante.
Ingrid II
INGRID II
Ha de saberse que soy mal poeta y por eso no escribo poesía, de modo que escribo la monotonía de mis palabras para que alguien las escuche como se escucha una canción. Quizá no haya musicalidad en nada de lo que escribo, pero ¿por qué tendría que haberla?, si esto es una mera narración sobre algo acontecido, algo presenciado y seguramente ignorado. No digo que fue ignorado porque todos decidieran ignorar el hecho, sino porque nadie fue capaz de ver cómo el mundo estuvo a punto de caer y convertirse en un remolino de incertidumbre. Como nadie lo creería aunque tuviera evidencias, me veo obligado (¿es que siempre hago las cosas contra mi voluntad, o que no me gusta admitir que hago las cosas por disposición?) a contar cómo surgieron las paredes de cristal roto.
No sólo aprendí que Ingrid adoraba el silencio en los días que siguieron a nuestra primer conversación. También aprendí que su visión del mundo, aunque parecida a la mía, se inclinaba hacia lados que yo nunca hubiera pretendido tocar. Su visión del mundo era aquella que yo desconocía pero sabía que existía. Ingrid vivía dentro de las paredes de cristal y era consciente de ello, y no sólo eso, sino que aceptaba la prisión a la que estaba sometida como si no le fuera gran inconveniente. Por eso, además de robarle su tiempo entre clases, me invité a sus momentos de tranquilidad en el techo del edificio cuando terminaban las clases. Descubrí que, todos los días, siendo que Ingrid no pertenecía a ningún taller, ella subía al último piso y después salía al techo para acostarse y pensar en más analogías. Era como un tipo de pasatiempo, y vaya que el tiempo pasaba, pues para subir por las escaleras era un cansancio eterno, interminable.
A las dos semanas de conocerle, Ingrid me invitó por primera vez a que la acompañara al techo. Ya dije que las demás veces yo me había incorporado a su soledad como un aficionado que no tiene nada mejor que hacer. Al principio parecía que mi compañía le era indiferente o que yo era como un adorno, pero poco a poco comenzó a hablar de cosas más íntimas que aquellas analogías o ejemplos de cómo ella era una sombra y estaba encerrada por las paredes de cristal. Resulta que a las dos semanas de conocerle, Ingrid me llevó al techo de la escuela y comenzó a hablarme —más bien, preguntarme— sobre lo que yo pensaba y sobre por qué había podido verla y me había hecho a la idea de seguirla todos los días.
“Es sencillo”, comenté. “Así como tú dices que eres invisible, yo pienso algo parecido, pero yo no creo que sea tan literal. Es más como subjetivo porque es una idea subjetiva, o como una analogía o una metáfora. ¿Me entiendes?” Ingrid escuchó en silencio. “Bueno. Es que siento que he vivido sin vivir por dieciséis años.”
“¿Cómo es sin vivir?”, preguntó deprisa, con un tono de evidente corrección. Tal vez no estaba muy de acuerdo en lo que yo decía.
Me apresuré en responder.
“Sin propósito. Quiero decir que he vivido sin tener un propósito o sin conocer uno. Siento que soy sólo una sombra más en el mundo y que camino solo por la vereda de la duda.”
“Las sombras nunca pueden caminar solas”, dijo. “Las sombras están unidas a un cuerpo. Si eres una sombra, tu propósito es seguir.”
“Pero no siento que siga a nadie. Y lo de ser sombras es sólo una forma de decirlo. El caso es que siento que no soy nadie.”
“Nadie es nadie”, reprochó con tristeza. “Te sientes desamparado.”
“Sólo porque nunca me he sentido de otra forma.”
“Pero no eres invisible.”
“No.”
“Entonces, simplemente, te sientes encerrado dentro de las paredes de cristal.” Se detuvo para pensar. “No, no te sientes. Debes estarlo.”
“¿Qué paredes? ¿De qué hablas?”, pregunté. Comenzaba a impacientarme.
“Las paredes de cristal son… un refugio para eso que llamas sombras. Son una barrera que encierra a las personas que han sido capaces de reventar la burbuja con la que nacen. Son una idea que tuve hace mucho, cuando me di cuenta de que, como tú, estaba sola.”
“Sigo sin entenderlo.”
“Porque no quieres verlas.”
Lo siguiente ocurrió como un sueño. Ingrid comenzó a explicarme todo lo que creía sobre las paredes y, al mismo tiempo, el mundo a mi alrededor parecía transformarse para volverlo clarividente. Ingrid me dijo que las paredes de cristal eran fácilmente manipulables y que nunca cubrían una zona en específico ni a una persona en particular, sino que se aparecían cada que una persona entraba a lo que podemos llamarle vivir para querer vivir. Me dijo que ella y yo habíamos alcanzado eso: el punto en que queremos vivir para querer vivir y no para estar muertos en vida o estar vivos sin vivir. Dijo que ella y yo nos preguntábamos muchos sobre quiénes somos y dónde estamos y, a veces, para qué estamos; que eso era lo que nos había impulsado a caer dentro de las paredes de cristal, un lugar donde las cosas se vuelven más confusas, tan confusas que nos desespera la incapacidad de tener una idea concreta sobre cuál es el sentido de lo que vemos; y que sólo podemos quejarnos en silencio porque aunque existimos junto a billones de personas, la mayoría son insignificantes y mueren sin haber vivido, engañadas o convencidas de que el mundo es bello, que es feliz, que lo que importa es estudiar, hacer una familia, dejarle algo a los hijos y morir de vejez. Pero nosotros, que vivimos dentro de las paredes, observamos cómo todos viven la tragicomedia de sus vidas sin siquiera interesarse en saber si están haciendo valer su tiempo.
“No estamos solos”, agregó después.
“Me parece difícil de creer. Hasta donde sabemos, podríamos ser sólo tú y yo.”
Ingrid denegó.
“Yo creía que era sólo yo, pero estuve equivocada. Después vine a dar a este colegio, donde todas las paredes son de cristal, los pisos y los techos son de cristal, los pupitres tienen cristal y nosotros estamos encerrados dentro de paredes de cristal.” Me miró y guardé silencio. “Me puse a pensarlo últimamente y creo que hay otros que son como nosotros.”
Fue un comentario decisivo. Haberme encontrado (o yo a ella) le había convencido de que existían más sombras y que era deber nuestro encontrarlas. Y de eso hablamos por muchos días más. Ingrid lo hacía muy emocionada, como si de verdad esperara lograr algo con reunir a las sombras que deambulaban por la escuela, pero nunca se ponía a pensar en qué difícil sería encontrarlas porque las sombras viven escondidas o apartadas.
“No es problema”, dijo mientras se levantaba de su silla tras sonar la campana. “Si están dentro de las paredes, pronto nos encontrarán.”
“¿Cómo piensas que nos encontrarán? No es como si pudiéramos dar alguna señal de que estamos aquí, como repartir oficios o cargar carteles alrededor de la escuela, o hacer un llamado anónimo pidiendo que se asistiera a tal lugar, a tal hora, para encontrarse con otras sombras. De hecho, ni siquiera sabemos si estas personas saben lo que son o saben sobre las paredes, de modo que es poco probable que eso funcionara.”
“Primero es lo primero: busquemos un lugar para reunirnos después de las clases”, interrumpió
“Tenemos el techo.”
“Un lugar oficial. Si llegáramos a ser muchos, ¿crees que sería normal vernos en el techo?”
“¿Qué propones?”
Dos horas después, una de las secretarias en la dirección nos entregaba las llaves de una bodega desocupada en el techo. Según lo que ella dijo, le pertenecía a uno de los encargados de la limpieza, pero que nunca se había aparecido para pedir las llaves. Ingrid me vio sonriente y agradecida porque yo me había encargado de todo, desde preguntar sobre los permisos de uso de las aulas, hasta la obtención de un espacio que pudiéramos usar.
Ingrid se pretextó con que no podía hacerlo porque la secretaria no podía verla. Qué adecuado.
En fin. Ese mismo día, aunque ya era tarde, Ingrid y yo subimos corriendo al techo del edificio para entrar a nuestro nuevo taller o club nombrado las paredes de cristal. Claro está que no le dijimos eso a la secretaria, y que no entregamos papeles con ideas tan absurdas. Para lograr lo que habíamos logrado, tuve que decir que el espacio se usaría para dar asesorías, y como sitio recreativo para los jóvenes literatos. Eso último nos había agradado porque no pensamos que los jóvenes adinerados se interesarían en un sitio recreativo para los literatos. Así, nadie nos interrumpiría nunca. A menos que fuera una sombra.
Ingrid abrió la puerta, casi derribándola, y se metió a la pequeña bodega. Yo la vi por afuera, primero atarantado porque no había advertido que hubiera semejante bodega en el techo de la escuela, cuyas paredes de cristal estaban pintadas de blanco por dentro para que nadie pudiera verles a través.
“Qué absurdo”, musité.
“Gregorio, asómate”, llamó Ingrid.
Me asomé y me pareció que la bodega era espaciosa y no estrecha. Era simple. Había dos lámparas en el techo y demasiada basura en el suelo. Estoy seguro que vi, incluso, una pintura o una imitación de una obra de Van Gogh. Mi reacción fue un poco disgustosa, pero Ingrid se veía encantada.
“Podemos limpiarlo”, dijo al notar mi expresión.
“Está bien. Pero no sé qué haremos con tantas cosas.”
“Algo debe sernos útil”, señaló. “Como eso.”
Su dedo índice guio mis ojos hasta una navaja oxidada.
“¿Cómo nos es útil?”, pregunté.
Ingrid se acercó al montón de parafernalia de la bodega abandonada y tomó la navaja. Volvió cerca de mí y me hizo seguirla con la mirada. Se acercó a una de las paredes y comenzó a raspar la pintura blanca. El vidrio chilló desesperadamente y me acerqué a detenerla.
“No hagas eso”, pedí. “Rasguñas el vidrio.”
“Pero quería ver a través.”
“Ya veremos cómo quitamos la pintura.”
Ingrid asintió y arrojó la navaja donde estaba. Así, comenzamos a limpiar.
Bastará decir que pasamos tanto tiempo limpiando que, cuando atardeció, no habíamos terminado de clasificar todas las cosas en lo que nos servía y lo que era basura. Yo fui más rápido que Ingrid porque mi criterio era mucho más eficiente; no me detenía a imaginarle usos increíbles o poco comunes a los objetos más curiosos, mientras ella admiraba con asombro cada cosa que no lograba reconocer, como un destapa caños, que dijo era útil para escalar el vidrio si un día estuvieran cerradas las escaleras y tuviéramos que subir a las paredes de cristal. También se entretuvo con una caja de música descompuesta y una muñeca de trapo a la que le faltaba un ojo. Yo vi cuantas cosas uno creería que se pudieran guardar en una bodega; había sacado al techo una caja de zapatos llena de tijeras, un pequeño banco de madera con una sola pata, un perchero viejo, una colección de figuras de duendes y el motor de un auto de juguete. Como todo eso, la gran parte de las cosas eran simplemente recuerdos o fragmentos de recuerdos de la vida de alguien; y si nadie había ido a buscarlos, nadie se molestaría si se desechaban.
Ya al final, cuando la oscuridad era tan irremediable que tuvimos que encender las lámparas —que parpadearon varias veces como si no se hubieran encendido en años—, descubrimos que estaba casi todo despejado. Habíamos sacado la mayoría de las cosas. Sólo habíamos dejado un par de sillas, un mueble con algunos cajones y un pizarrón pequeño, para usarlo como letrero.
Ingrid se sentó en una de las sillas y soltó un suspiro cansado. Le imité, sin suspirar, y me senté en la otra silla. Estábamos sucios, envueltos en polvo y sudor de la frente. Para nuestra suerte, el clima del cercano invierno era helado.
“Ahora habrá que barrer”, dijo con tremendos respiros.
“Que sea mañana”, supliqué.
Esperamos hasta que nuestros cuerpos se relajaron. La puerta permanecía abierta y la luz de la luna se metía sigilosamente. Llegamos al punto en que se escuchaban nuestros respiros como susurros en la noche, acompañados del soplar del viento y el cantar del vidrio.
Decidimos que bajaríamos antes de que cerrara el resto de la escuela (porque algunos talleres trabajaban hasta la noche y otros servicios, como la biblioteca y la enfermería, esperaban a que se fuera el último estudiante). Bajamos al primer piso en lo que fue un eterno silencio, aunque cómodo porque era mucho más fácil bajar, que subirlo. Cada que yo daba un paso por las escaleras, pedía que se compusiera un elevador que recorriera cada piso. Pero dudaba que fuera a pasar pronto.
Había sido un viernes que limpiamos la bodega y, extrañamente, pasado el fin de semana, cuando me presenté en la escuela, me vi observando una multitud que cantaba agradecimientos y algunos chistes malos sobre cómo, por fin, el elevador subía hasta el vigésimo quinto piso. Supuse que con tanto dinero, la dirección había realizado milagros para lograrlo, pero hacerlo en tan poco tiempo era irreal.
No obstante, estuve tan agradecido como el resto de los estudiantes, aunque mi cuerpo se había acostumbrado un poco a las grandes subidas que al principio me habían tenido adolorido e incapaz de flexionar bien las piernas (de tal manera que a veces, para subir con Ingrid, me tomaba cerca de una hora) cuando subía un escalón.
Pero como el elevador estaba tan atiborrado de personas, no pensé por un segundo subirme para llegar a mi salón y terminé subiendo por las escaleras.
Ingrid no estaba en el salón y supuse que se había perdido en las paredes de cristal o que apenas se dirigía hacia allá. La primer clase era libre, de modo que dejé mi portafolio en mi pupitre y subí hasta el techo, caminando. Cuando llegué y vi la puerta de las paredes de cristal abierta, me asomé con cuidado y vi a Ingrid encima de un banco de cristal (¿he dicho que era muy pequeña?) con soportes de acero que seguro había tomado de algún laboratorio, tratando de colgar un reloj de pared muy arriba, cruzando la bodega. Caminé deprisa hacia ella y le hice un ademán para que se apartara. Y yo, con mis piernas largas y brazos estirados, puse el reloj de pared donde había intentado sin poner un pie sobre el banco. Ingrid me vio con seriedad y asintió.
“¿Subiste por las escaleras?”, pregunté ansioso.
“No. Tomé el elevador. ¿No lo viste?”
“Lo vi, por eso te pregunto si usaste las escaleras.”
“Pues no las usé.”
“¿No te sentiste asfixiada con tantas personas?”
“Soy invisible. Logré acomodarme sin estorbar. Podía empujarlos con mis brazos para que no me sofocaran, y aun así no se daban cuenta de que estaba allí, de pie en el centro. Además, el elevador quedó vacío en el décimo octavo.”
“Entonces tendré que subir al décimo octavo y después tomar el elevador.”
Ingrid asintió risueña. Noté que había algunas cosas regadas en el suelo ya barrido.
“¿Qué es todo esto? ¿Ya barriste el suelo?”, pregunté.
“Son cosas útiles.”
“¿Y cuándo barriste?”
“Antes de que llegaras.”
“Entonces llegaste muy temprano.”
“Hace una hora.”
Miré el reloj. Eran las siete apenas.
“Pues bien. ¿Quieres que ponga el pizarrón en la entrada, como letrero?”
“Adelante.”
Recogí el pizarrón y le soplé para desempolvarlo. Tomé un marcador negro que Ingrid había traído y escribí en el blanco, con la peor letra que un adolescente puede tener: las paredes de cristal. Lo colgué con cinta adhesiva de doble goma en la puerta de la bodega. Debo admitir que era legible y no se veía tan mal.
Después le ayudé a Ingrid a terminar de acomodar las cosas que se había traído. No era mucho: cojines para las sillas, un florero sin flores (y sin dónde ponerse), un cuadro de un frutero y uno de alcatraces, un libro que hedía a humedad y un tapete de welcome para la entrada.
“Las sillas son cómodas ahora, y creo que el tapete es algo útil, pero no sabemos si quienes vengan sabrán inglés. Sin embargo, lo demás no sólo está fuera de lugar, sino que no tenemos cómo usarlo”, dije. “El florero sin flores se tendría que poner en el piso, en el centro, donde se vería mal y tendría que llevarse al mueble, pero ni siquiera sabemos qué hacer con el mueble. Quizá podemos usarlo como repisa y dejar el libro sobre él, también, y acomodarlo en una esquina, donde no estorbe. Pero los cuadros, los cuadros son demasiado simples y comunes. No entiendo cómo los usarías para decorar la bodega.”
“Pensé en lo simple.”
“En ese caso, no hubieras traído ningún cuadro y hubiéramos dejado las paredes blancas.”
“La pintura va a quitarse con agua. Lo descubrí hoy. Es como soluble.”
“¿No se verá extraño colgar cuadros simples sobre paredes de cristal transparente?”
“Queremos que de alguna forma se sepa que estamos aquí.”
“Pues tenemos dos sillas, un mueble con un libro y un florero sin flores, un reloj de pared y un letrero y tapete en la entrada.”
Ingrid me vio con ojos tristes.
“Me gustan los fruteros.”
“¿Y los alcatraces?”
“Sólo compré el de los alcatraces porque contrasta con el frutero; la idea de tener cuadros en las paredes se vuelve algo simple por el hecho de que sean obras tan poco imaginativas como un frutero o un ramo de alcatraces.”
“No creo que sean poco imaginativas. Son más como material de aprendiz.”
“Los aprendices son poco imaginativos. Quien sabe hacer las cosas, aprende solo: no necesita que se le enseñe. Así que eso de pintar fruteros y alcatraces es, en mi opinión, muy mal gusto.”
“Y dices que te gustan los fruteros.”
“Sí, pero yo no los pinto.”
Hubo más silencio.
“Ahora nos faltan miembros”, dijo y miró por un hueco en la pintura blanca que, pensé, había hecho antes de que yo llegara y con el que se había dado cuenta que la pintura podía limpiarse con agua. “¿Dónde estarán?”
“Me sorprende la seguridad que tienes.”
“Es bueno ser seguro. Mi seguridad me permitió encontrarte o dejarme encontrar. Estoy segura que pasará con otros.”
Me vio con un resplandor en los ojos, animada pero seria.
Cabe mencionar que en los días que sucedieron, Ingrid y yo subimos a las paredes con la esperanza (que era poca, en mi caso) de que alguien se hubiera perdido en la escuela y llegado a las paredes de cristal. Pero tal no era el caso, sino que cada día pasábamos jornadas más largas y aburridas en la serenidad de aquella bodega abandonada, donde habiendo quitado toda la pintura, el atardecer nos pintaba anaranjados dentro del cristal. Y sin resultados, Ingrid sugirió que el día siguiente evitáramos subir a las paredes y que, en su lugar, bajásemos al patio de la escuela para observar a los estudiantes, intentando descifrar sus miradas y sus movimientos, sabiendo así si tratábamos con una sombra.
Así que al día siguiente, después de las clases, Ingrid y yo nos apresuramos al patio de la escuela cuando la mayoría de los estudiantes aún esperaban antes de irse. Incluso entonces, con tantas personas, me resultó imposible saber si alguien era una sombra. Todos se veían iguales. Ingrid los miraba como juzgando, analizándoles bien (o eso dijo, pero ¿cómo es bien?) para descubrir los secretos de sus ojos.
“Es que los ojos son la boca del alma. Las ideas se hablan con palabras, pero los ojos demuestran mucho más. Uno puede saber qué tan inteligente, sensible, profundo o despreciable es el ser de otro con sólo verle la mirada. Es como si la mirada envejeciera de una forma distinta al resto del cuerpo, porque no es que se vuelva vieja, sino madura, y eso es fácil de notar.”
“Me suena un poco tonto”, soplé con ironía, pero Ingrid no aceptó escucharme y se puso a ver mi mirada.
Parece que no he tomado el tiempo para describirme, así que lo haré aquí: Ya dije que soy de piernas largas y brazos estirados, pero he olvidado mencionar que también mi torso es alargado y me da una apariencia espeluznante, esquelética; tampoco es que parezca un monstruo, simplemente es fácil notarme entre una multitud estudiantil porque seré mucho más alto que el resto de los jóvenes de mi edad. Pero mi rostro de niño, de piel lisa y suave, de ojos redondos y apagados, hace una terrible combinación. Pienso que me hubiera ido mejor nacer con un cuerpo normal, de estatura promedio, no muy delgado. Lo cierto es que me agradan mis facciones de la cara; tengo los ojos verdes y las pestañas más largas que el resto de mis compañeros, que (palabras de Anastasia) me dan un aspecto femenino y eso es lo único que me disgusta. Fuera de eso, mi cabeza no es muy larga ni muy redonda, mis labios no son delgados, mi nariz no es muy grande y mi cabello es de color negro. Pero eso es meramente lo físico y no lo mental o espiritual que Ingrid trataba de encontrar. Aunque mis ojos parecieran hermosos para muchos —por ser verdes—, a mí me inspiraban tristeza o nostalgia, quizá melancolía o vergüenza.
Ingrid lo supo de inmediato.
“Tus ojos han visto demasiadas cosas”, dijo en silencio, manteniendo sus ojos en los míos.
“Eso creo.”
“Tus ojos son tristes.”
“Lo sé.”
“Suele pasar lo mismo con otras sombras.”
“¿Lo has visto antes?”
Asintió.
“Cerca de mi casa hay una biblioteca. A veces me paso horas leyendo, y siempre logro encontrar miradas apagadas o deprimidas que dicen que el dueño sabe demasiadas cosas que le cansan.”
“¿Y nunca trataste de hablar con esas personas?”
“No me han visto.”
“Pues no creo que muchas personas se tomarían el tiempo de interrumpir a un lector en su lectura. Mucho menos en una biblioteca, donde las personas que permanecen más tiempo dentro lo hacen para sumergirse en su persona y no en la de los demás. Tampoco creo que ellos voltearían a los lados para buscarte, justamente a ti.”
“Aquí no es una biblioteca”, interrumpió. “Busquemos.”
Suspiré y accedí.
Anduvimos quietos, como estatuas, por una hora, sólo mirando. Entonces se le ocurrió a Ingrid que el patio de la escuela era una mala elección para buscar otras sombras porque había demasiados cuerpos con los que podían engañarse.
“Una sombra sigue a uno solo. Tenemos que buscar en un lugar más aislado”, dijo y se movió de su posición para volver al edificio. La seguí enfadado y la tomé del brazo para detenerla.
“No tiene caso”, exclamé angustiado. “No sabemos si hay más sombras. Dos sombras es una casualidad. Dos sombras en el mismo grupo de la misma escuela, es una casualidad muy grande. Sería irreal que hubiera otros como nosotros aquí.”
“¿Qué has entendido por nosotros? ¿Ya estás convencido de que existen las paredes?”
“No niego que existan. La idea sigue como borrosa en mi cabeza, pero hago un intento por entenderlo mejor. Pero ¿no te parece que ya es un encuentro muy extraño, el nuestro?”
“No veo lo extraño. Simplemente esperé y seguí esperando, y por fin encontré a alguien que camina dentro de las paredes.”
“Ni siquiera estás segura sobre si eres una sombra o si, sencillamente, sólo eres ignorada por los demás.”
Ingrid luchó para soltarse y se alejó de mí con una mirada desentrañable. Se había molestado un poco y me vi como un idiota. La seguí con mis largos pasos que doblaban la distancia de los suyos y la alcancé en la puerta del elevador.
“¿A dónde vas?”, pregunté intrigado.
“De vuelta a las paredes. Esperaré”, repuso.
“Te acompaño.”
“No, está bien. No quiero impacientarte. Tienes mejores cosas que hacer, ¿verdad?”
“Nada. No tengo nada que hacer. De no ser porque me sorprendió la manera en que dijiste las cosas, me habría pasado los días en silencio, muerto pero vivo. Así me pasó en la secundaria, por tres años. Así me pasó en mi otra escuela, antes de venir aquí. Lo siento, en verdad. No entiendo por qué me siento con prisa.”
“También has esperado demasiado. Has esperado que alguien te encuentre, por mucho tiempo. Pero si nadie te encuentra, es hora de que comiences a buscar. Es hora de que, en vez de ser una sombra, te conviertas en luz. Ése es el propósito de las paredes de cristal: que las sombras sepan que no son un objeto olvidado, sino que pueden ser y no ser al mismo tiempo. La ventaja de estar dentro de las paredes de cristal es que podemos servir tanto como luces, como sombras. Pero no lo habías pensado antes y no se te ocurrió que pudiéramos servir para que las sombras descubrieran que lo son y trataran de abrir un poco sus paredes, o no abrirlas, pero expandirlas hacia zonas que nunca antes imaginaron que tocarían. Eso es para que no se sintieran claustrofóbicas, como yo lo hice cuando creí que las paredes eran pequeñas y que me encerraban a mí dentro de una burbuja que nadie podía penetrar.”
“Hay muchas cosas que no me has dicho.”
“Todo se aprende a su tiempo. Pronto. Pero antes, tenemos que encontrar a las sombras.”
El elevador abrió sus puertas e Ingrid se introdujo en él rápidamente, y cuando estuvo en el centro me vio, ansiosa.
“¿Vienes?”, preguntó.

